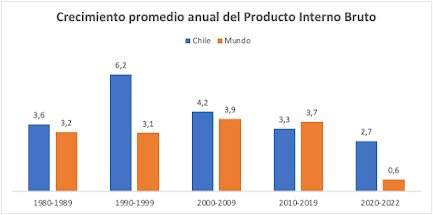En El Mostrador
El Gobierno propondrá al Congreso crear una Empresa Nacional del Litio para llevar a cabo una política de puesta a disposición de la colectividad de la integralidad de los frutos de un recurso que pertenece a la Nación. No olvidemos que hoy día la situación es una en la que la principal empresa del sector, SQM, se niega siquiera a pagar el Impuesto Específico a la Minería, por 745 millones de dólares en 2022, pues considera que no le es aplicable, aunque su operación se sustenta en pertenencias mineras. Albemarle, la segunda empresa del sector, paga ese impuesto.
La mala decisión de permitir la extracción de litio en los años 1990 por la privatizada SQM, ya había conducido al intento de esa empresa, dada la magnitud de los intereses en juego, de comprar el sistema político mediante financiamiento ilegal. Buscó asegurar y ampliar su explotación cuasimonopólica en el salar de Atacama, lugar de nuestra geografía que posee grandes ventajas competitivas para la extracción de salmueras que contienen litio. En 2022, los ingresos de SQM fueron de US$10.711 millones y sus utilidades de US$3.906 millones, debido a los altos precios del litio. Estos bajaron sustancialmente en lo que va de 2023, mientras las baterías en base a sodio, mucho más baratas pero menos eficientes, están dando importantes saltos tecnológicos. No obstante, el litio seguirá siendo con alta probabilidad un material de amplio uso en la transición global a la electromovilidad, aunque mucho más lo será el cobre, cuyo lugar en los mercados mundiales está asegurado para las próximas décadas.
En esta situación, Chile tendrá que optar otra vez entre el uso de sus recursos naturales en beneficio de grandes empresas privadas y de transnacionales, como en buena medida ocurre hasta ahora, o en beneficio del país. El interés nacional indica que el valor de sus recursos minerales debiera emplearse en diversificar su economía mediante más aplicación de conocimiento y más infraestructuras productivas y sociales, y así aumentar el bienestar de su población.
Esto pone al sistema político ante la obligación de redefinir las pautas de la extracción minera. Pero lo hace con una gran ventaja fruto de largas luchas: la nacionalización –aprobada por la unanimidad del Congreso en 1971 a propuesta del Gobierno de Salvador Allende– del subsuelo y por tanto la propiedad sobre los minerales, incluyendo el cobre y el litio, que ya fue considerado un mineral de interés nuclear desde 1965. La restauración oligárquica de 1973-1989 no logró revertir esa nacionalización, aunque los civiles neoliberales del régimen dictatorial intentaron hacerlo a través de la figura de la concesión minera, transformada en privatización permanente. Consideraciones estratégicas hicieron que una parte de los militares en el poder se opusieran a privatizar Codelco y reservaran el petróleo y el litio para el Estado. El resultado es que hoy se puede autorizar la extracción comercial del litio por privados solo mediante contratos temporales. Al ampliarse con el tiempo el interés por el litio en usos medicinales y en baterías, Corfo amplió los contratos con privados (básicamente SQM) en la década de 1990, con el resultado ya comentado.
El Gobierno se propone ahora negociar a la brevedad, lo que será uno de los grandes hitos de su gestión económica, la presencia del Estado en las dos empresas que operan bajo contrato con Corfo, SQM Salar y Albemarle. El contrato de operación con la filial SQM Salar vence en 2030 y debe reconsiderarse a más tardar en 2027. Lo óptimo sería que el actual Gobierno y Corfo –que administra los recursos del salar de Atacama– busquen crear las condiciones para que la operación de SQM pase en 2030 a manos de la nueva empresa pública anunciada, la que podrá establecer todas las alianzas necesarias con empresas privadas, pero con contratos mutuamente convenientes de extracción del recurso. Los privados deberán pagar, como corresponde, los respectivos impuestos y regalías (el pago por el uso de un recurso que no les pertenece). Para fijar esos contratos y esas regalías, la información sobre los costos efectivos de operación es esencial y requiere del control mayoritario de una empresa pública directamente presente en las operaciones de extracción y con control sobre los diversos derechos de explotación.
Es un modelo parecido al de la empresa pública del petróleo en Noruega, que se vincula con el sector privado a través de contratos para fines específicos, pero controla el recurso, su explotación y la mayor parte de su renta en beneficio de la sociedad. El cuestionamiento de la derecha ha sido volver al primitivo ataque a las empresas públicas. Está más que demostrado que el bienestar colectivo sería inferior sin las diversas empresas públicas que existen en todas partes, incluyendo Estados Unidos, contrariamente a la leyenda neoliberal. Por eso existen, a pesar de la ola privatizadora de fines del siglo pasado. En Chile no son numerosas, pero tienen por vocación contribuir a asegurar para el país la captación de la renta de los recursos naturales, prestar servicios estratégicos en diversas áreas o ser actores de mercados claves. Se enfrentan a los mismos problemas de maximización de la eficiencia que las empresas no gestionadas directamente por sus propietarios, es decir, la mayoría de las grandes empresas modernas.
No deja de ser paradójico que las empresas que hoy controlan la mayor parte del sector eléctrico en Chile, privatizado erróneamente desde la década de 1980, sean de propiedad total o parcial del Estado chino. Otras empresas del sector son de propiedad del Estado francés, en el caso de EDF, o noruego, en el de Statkraft, o bien tienen una participación estatal, como la italiana Enel. Ninguna de esas empresas públicas o con participación pública extranjeras que operan Chile está en quiebra, es anticuada u obsoleta. Más bien gozan de bastante buena salud y operan en Chile con utilidades por sobre lo razonable para un sector con tarifas reguladas. Dicho sea de paso, un socio público en ese sector, especialmente en transmisión y distribución, sería bienvenido para atenuar las asimetrías de información y lograr una mejor fijación tarifaria en beneficio del consumidor, junto a acelerar la transición a energías renovables.
La Sofofa y la derecha se han alineado con los intereses de SQM y de las transnacionales, como ya lo hace en la discusión parlamentaria de la regalía del cobre, junto a otros sectores permeables a esos intereses. Como se observa, la tarea política de recuperar para el país el uso y beneficios de sus recursos naturales y la provisión al mínimo costo de servicios básicos, junto a establecer un Estado social e innovador, sigue con plena vigencia. El Gobierno ha hecho bien en ponerla en el centro de la agenda pública.
La derecha y sus aliados se aprestan ahora –en continuidad con su rol de defensa de los intereses del gran empresariado– a impedir una regalía minera favorable al país, así como impedir el control nacional del litio. Buscarán declarar este mineral objeto de concesiones indefinidas a privados, las que debieran ser siempre de duración limitada y revocables. Pretenden lograr ahora lo que no obtuvieron bajo la dictadura de 1973-1989 ni en la transición: evitar que el Estado maneje el litio como un recurso estratégico que solo se puede extraer por privados mediante contrato de duración limitada con el Estado. Lo hará en el articulado de la nueva Constitución, que definirá el Consejo Constitucional después de la elección del 7 de mayo. El interés nacional requiere que fracase en el intento.